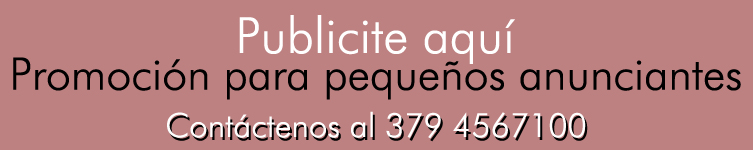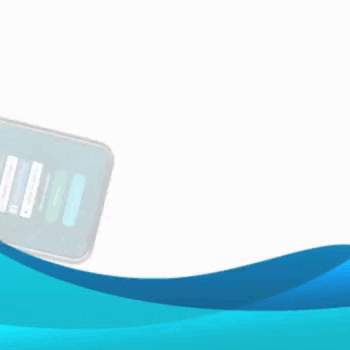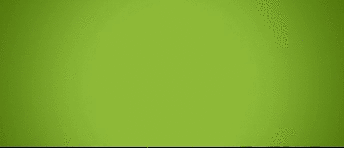Sí, el callejón lucía como lo recordaba. Lúgubre, solo iluminado por una farola amarillenta que generaba claroscuros que resaltaban los cajones de cerveza arrinconadas frente a la puerta trasera de un bar; los basureros semi destruidos, medio quemados y con las tapas casi siempre abiertas de donde permanentemente emanaba un tufillo podrido y grasiento.
No es muy ancho y tampoco muy largo, pero lo suficiente como para sentir las paredes alejadas del centro donde habitualmente nos reuníamos todos los miércoles, por supuesto, antes de que comenzara el encierro y la caza de brujas iniciada un par de años antes.
Ahora, la oscuridad de una noche de luna que se empieza a convertir en solo una luciérnaga más; la clandestinidad y la ya totalmente necesaria e imperiosa posibilidad de volver a reunirnos, hizo que empezáramos a preparar una reunión de miércoles, como en los viejos tiempos.
Así siendo lunes, empecé a recolectar datos de los viejos amigos. Sus nuevos domicilios, las posibles formas de ubicarlos, si a alguno de ellos se había llevado el encierro. O si simplemente la caza, que ya llevaba 24 meses, los había hecho desaparecer.
Pasé la noche pensando, ponía nuestra vida y nuestra libertad en riesgo por intentar una nueva reunión después de tanto tiempo; pero era imposible sopesar las malas consecuencias por sobre las buenas ventajas de poder reunirnos.
Ya el martes había reunido información de muchos y empecé a comunicarme con ellos. Por suerte la mayoría recordaba nuestros códigos secretos, no descubiertos por los cazadores.
Me enteré de la pérdida de tres de los chicos que fueron descubiertos en sus casas y llevados a lugares desconocidos. Nadie sabía de ellos. Tampoco localicé Lizzy. Parece que fue una de las primeras en ser atrapada.
Todo el martes siguió recabando datos y comunicándome por las vías clandestinas que teníamos cuando los miércoles eran gloriosos. Cuando las risas y la alegría, eran parte de nuestra vida.
Lo recuerdo como hoy. Terminábamos la reunión al amanecer y ya estábamos pensando en la próxima. Horas de camaradería, de risas, de juegos se llevaban la noche de gloria que significaba venerar la amistad y el encuentro.
Amaneció el miércoles y el estómago me burbujeaba. Había contactado a casi todos y creo. No, estoy seguro que nadie que no fuera parte del grupo, se hubiera enterado. Solo quienes iríamos al callejón esta noche.
El día se hizo larguísimo. La ansiedad que me provocaba el solo pensar en volver a verlos a todos, o a casi todos, no me dejó comer. Dejé toda la comida servida y solo bebí algo de agua. Para calmar la sequedad que casi me dañaba la garganta. Mucha agua, poca comida, pero no sentía vacío el estómago. Estaba bien.
Dormí un rato y me preparé para la noche. Todo hacía suponer una noche maravillosa, una reunión como las que recordaba. Salí a la calle. Las veredas olían a verano, a humedad. Olían a viejas historias jamás contadas.
El callejón estaba tal como lo recordaba. Solo que la luz ya no era amarillenta sin blanca, de esas modernas de led. Iluminaban el callejón con más fuerza e intensidad. Y no era una, sino cuatro o cinco. No contaba con semejante claridad. La noche parecía día en el lugar.
Pronto comenzaron a llegar. Tímidamente comenzaban a aparecer de los rincones. Pero algo andaba mal. Sus caras no eran de alegría por el reencuentro. Eran tímidas, miradas hacia abajo, se olía el susto en sus rostros, en el temblor de sus cuerpos.
Algo no andaba bien, algo malo estaba pasando, pero no lo vi hasta que ocurrió. Silbatos, gritos, corridas. El terror me invadió y me quedé paralizado. Los gritos y las corridas no cesaban.
De pronto entendí. Nos habían descubierto o alguien nos delató. Los oficiales de las perreras de la ciudad estaban allí para atraparnos. La caza no había terminado. Nosotros, los perros vagabundos seguíamos siendo perseguidos. Ese día lo comprobé.
(*) Por Miguel Matusevich – Periodista
Facebook: Miguel Matusevich
Twitter: @MEMatusevich